Relato. ¿Qué me mato?
¿Qué me mato?
El día que me fui a la montaña, era exactamente igual que todos los días. No habia algo especial en el viento, ni mucho menos algo extraño en la humedad que se juntaba en la esquina de la cocina, ese rejunte de moho y hongos negros que se expandías levemente cuando llovía y volvían a su tamaño “original” los días de verano. No había cambios en los sabores de la comida, ni mucho menos en las escarchas del pasto que la madrugada dejó, el rocío del llanto de la luna al no poder ver al sol. Quizás hubiera visto algo diferente si la rutina no fuera monótona, pero quién podría asegurar eso sí cada día es exactamente igual y sigo estando solo frente a la mancha de moho.
No puedo pensar en las cosas que dejé por hacer, porque todo lo he hecho tal cual es necesario hacerlo durante toda mi vida. Jamás deje ropa en la silla o la noche me roba minutos, siempre me fui a dormir con la cama armada y las sábanas limpias, recién bañado como acostumbraba. Nada cambió cuando salí de la ciudad ajetreada y ruidosa, emprendí rumbo sin decirle a nadie y dejando mi teléfono en la mesita de la casa de mi madre. Ni siquiera pienso en que ese teléfono abandonado me hubiera salvado la vida hoy, porque tampoco hubiera llamado para pedir ayuda.
“Quien no necesite ayuda para vivir, no la necesitará para morir” Decía un cuadro de lata, en mi cocina. Lo podía ver desde la puerta que dividía el espacio de la cocina con el baño, a veces mientras me bañaba con el agua calentada en una ollas sobre la hoguera en el centro de la cocina, me preguntaba si esa noche moriría. La pregunta nunca fue en realidad, si moriría esa noche, más bien era “¿Como morirás esta noche?”
A veces me preguntaba si dejaría la brasa prendida y eso incendiaria toda la casa, si en el frenesí de ahogarse me escaparía o intentaría preservar mi vida. Otra vez, me gustaba pensar que el oxígeno se acaba antes y no sentía el fuego quemarme en mi sabanas y fundiendo el cuero de las mantas con mis huesos. Pero al final, siempre concluía en mi muerte. Hoy conseguí la respuesta, morirá de un infarto.
Si, un infarto. Como mueren todos, sin gloria, mi propio cuerpo decidiendo un alto y llegando a la culmine de mi vida con pensamientos que no valen ni la mitad de lo que yo alguna vez gane en mi salario. ¿Qué pasaría con lo que dejó atrás? No dejo nada atrás, ni mascotas ni familia, ni gente que ame o me amaron. Lo bueno del pensamiento reconfortante de vivir en las montañas es que nada hay que esperar, nadie llegará y se encontrará con un cadáver.
Pronto mi casa será comida por la montaña, por un derrumbe o nieve que inevitablemente hará que el techo colapse escondiendo mi cuerpo y lo que alguna vez pudo ser el mínimo rastro de mi vida. Estaría feliz con eso, porque donde no hay un cuerpo no se puede llorar una pérdida. Quien vendría aquí, si nadie sabe dónde estoy. Ni sé quién se podría preguntar o si estos años me habrán buscado o suponiendo que inevitablemente mi enfermedad mortal acabó conmigo.
Que curioso, no sé si eso fue lo que pasó. Porque los infartos, a mi edad y sin cuidados, no son algo extraño. Es extraño el lugar, el momento quizás, pero no la situación final que desemboca en mi cuerpo sin vida, entre el baño y la cocina, tumbado boca arriba viendo por primera vez el techo de madera que es mi cabaña.
Pero me doy cuenta de algo, esa mancha de moho y hongo que a veces se escurre entre las esquinas de la cocina, que tuve alguna vez en el departamento que tenía en la capital, no ocupa la esquina de la cocina. Ocupa, más bien, domina el territorio que es el techo de la cocina en su totalidad. Veo, a la vez, las gotas de agua de la filtración caer sobre la mesa, donde todos los días como tres comidas mirando fijamente la esquina, sin mirar en ningún momento mi plato lleno de gotas con moho.
Que gracioso, mi deseo tan profundo de morir y mi cobardía por cumplir el único anhelo que he tenido, me cegó de una manera en la que solo he sucumbido al descuido más reacio que mi madre siempre evitó en su casa. Y así, morí.
Un día común, como cualquier otro, media hora después de comer y casi el día de que se cumplieron cuatro años donde me intoxique tres veces al día, con agua de moho que caía del techo de la casa de la montaña. Muriendo, tranquilamente, solitario y totalmente abandonado por la mano de cualquier ser vivo o entidad etérea a la que alguna vez rece y temí.


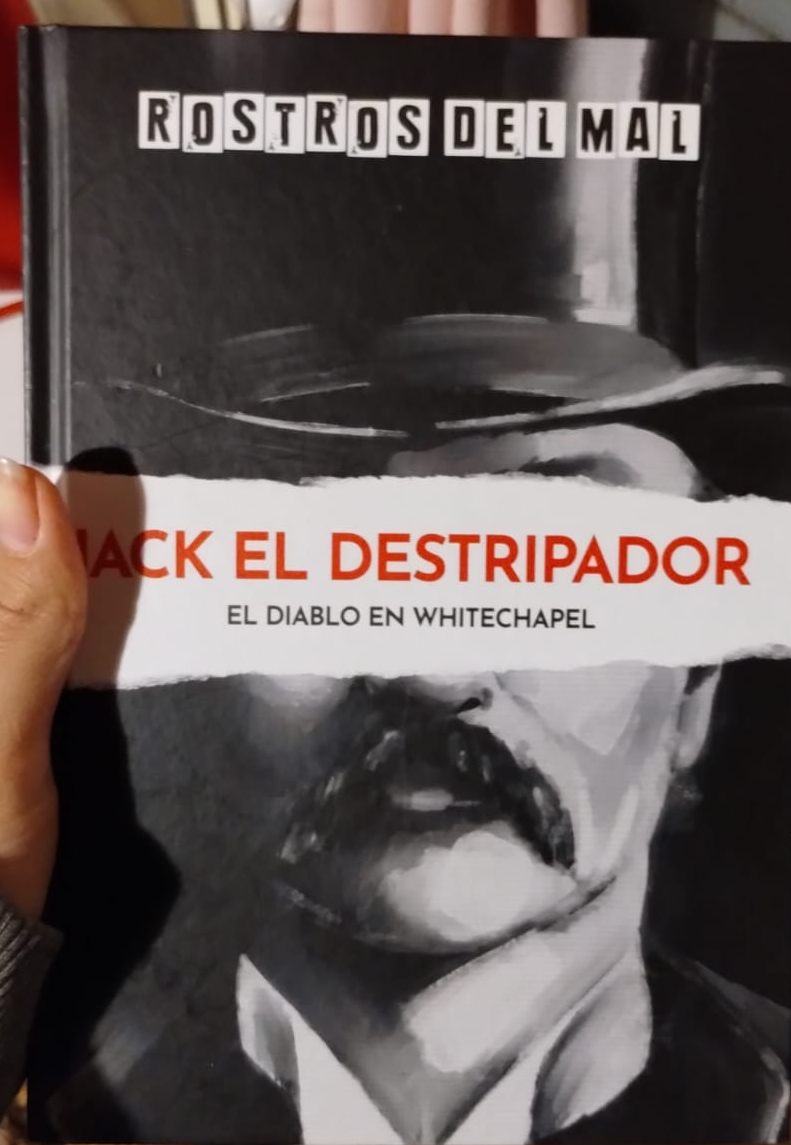
Comentarios
Publicar un comentario